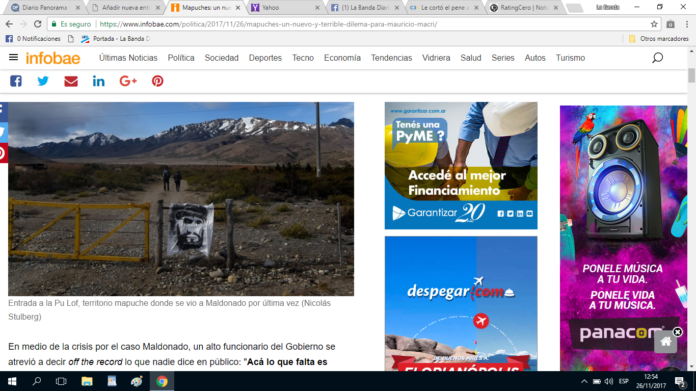En medio de la crisis por el caso Maldonado, un alto funcionario del Gobierno se atrevió a decir off the record lo que nadie dice en público: «Acá lo que falta es política. Los problemas con comunidades originarias se han resuelto por vía de la negociación en distintos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Y cuando no hay política, o sea, negociación, empiezan las tomas, las violencia y los muertos. La Patagonia es un territorio inmenso y despoblado. Seguro que hay espacio para negociar entre todas las partes.
Apenas se aquiete el caso Maldonado, la política debería volver a conducir el conflicto». Ese acercamiento, por entonces, contrastaba con las posiciones públicas del Gobierno, que estaba tratando de encontrar un rumbo, en aquellos días de agosto, cuando nadie sabía aún lo que había ocurrido con Maldonado. La política, como se pudo ver en estos últimos días, aun no conduce el conflicto con los mapuches y entonces aparecen las balas, las tomas, los tiroteos. Rafael Nahuel, un joven de 27 años, es el segundo muerto en este contexto en apenas tres meses. El primero fue Santiago Maldonado. ¿Cuántos siguen?
Gobernar un país es algo parecido a estar sentado sobre un polvorín. Un día desaparece un joven durante una protesta en la Patagonia, otro va detenido un ex vicepresidente, la semana siguiente se hunde un submarino y el país entero se enluta, en el medio hay un proceso electoral dramático, de repente los Estados Unidos frenan la importación argentina de biodiesel, se negocia contra reloj reformas laborales y previsionales, y cuando algo parece calmarse llegan noticias desde el Sur: otro mapuche cae muerto, esta vez, por las balas de fuerzas federales. Quienes conducen el Estado se ven desbordados: tienen que saber de economía, entender qué pasa con comunidades que invocan órdenes de espíritus para tomar territorios que según la legalidad vigente no les pertenecen, especializarse en baterías de submarinos, todo al mismo tiempo. No parece una tarea para humanos. Pero la sociedad argentina, afortunadamente, es muy sensible ante la muerte ajena. Y, si no se lo atiende seriamente a tiempo, el conflicto mapuche está destinado a producir más violencia, más angustia, más pérdida de vidas: no importa lo que digan hoy las encuestas, a nadie le gusta vivir en un país donde los conflictos se resuelven a tiros.
Las muertes de Maldonado y Nahuel tienen entre sí rasgos comunes y otros que las distinguen. Maldonado, ahora se sabe, murió ahogado. Aunque su muerte se produjo en el marco de un operativo de Gendarmería, nadie lo lastimó, ni le pegó, ni lo baleó. Quienes denuncian al gobierno nacional, sostienen que, de todas maneras, hay responsabilidad de Gendarmería porque Maldonado se tiró a un río helado sin saber nadar porque quería salvar su vida en medio de una represión salvaje. Es, por supuesto, una visión de los hechos. Otras personas consideran que fue una decisión personal errada en un contexto que no lo justificaba, ya que ninguna otra persona fue lastimada en ese operativo. Es una discusión muy fina que deberá dirimir la Justicia. Sea como fuere, se trató de un operativo donde las fuerzas de seguridad, como mínimo, quintuplicaban a los rebeldes. En ese contexto, murió una persona.
Los caprichos del destino quisieron que en el mismo momento en que el cuerpo de Santiago Maldonado encontraba finalmente descanso se conociera la noticia de otra muerte, en un contexto similar. Las diferencias, entre uno y otros caso, son palpables porque Nahuel, a diferencia de Maldonado, cayó baleado. Es difícil pisar sobre terreno firme respecto de qué ocurrió, en parte, porque las versiones que surgieron de la comunidad mapuche luego de la desaparición de Maldonado quedaron completamente desacreditadas. Entonces, al Gobierno le es más sencillo instalar la clásica versión del enfrentamiento. ¿Fue una cacería, como denuncia la Coordinadora contra la Represión Institucional? ¿O fue en legítima defensa, como sostienen «voceros oficiales», en distintos medios?
Lo que se sabe es que un grupo de familias mapuches, a mediados de noviembre, se había instalado en un parque nacional, que la semana pasada fueron desalojados por fuerzas de seguridad, que un grupo de los rebeldes logró esconderse en el predio y que, en el marco de la búsqueda de estos últimos, Nahuel cayó, herido de muerte por balas de la Prefectura. El Gobierno difunde que Prefectura respondió con ráfagas de ametralladora para defenderse de un ataque con pistolas de calibre menor. Las organizaciones mapuches sostienen que directamente les tiraron a matar.
Si se abre un poco más el cuadro, es difícil de entender la magnitud a la que ha llegado el conflicto. Durante el arduo debate que se produjo alrededor del caso Maldonado, el Gobierno y varios colegas expresaron su preocupación ante lo que percibían como una creciente amenaza terrorista mapuche. Esa construcción se desarmaba ante el contacto con preguntas muy elementales. ¿Cuantos son? ¿Qué armas tienen? ¿Qué poder económico los financia? Probablemente, alrededor de cincuenta adultos, sin armas peligrosas salvo las molotov rudimentarias que han usado para incendiar algún predio, y no se percibe ninguna señal de respaldo económico.
En esos diálogos, algunos funcionarios señalaban que en Chile hay un problema de violencia muy serio alrededor del mismo conflicto. Eso parece ser así, pero aun en ese caso, las víctimas fatales, en la última década y media, fueron solo tres.
Lo que se ve a simple vista de las comunidades rebeldes es una situación de alta vulnerabilidad, en la que viven muchos menores de edad. El desnivel de poder entre el Estado argentino y los grupos de mapuches que simpatizan con las tomas y las amenazas es enorme. Los segundos no tienen ninguna chance. Su desarticulación parece más una cuestión de pericia que de estrategia bélica.
En los hechos concretos, cualquier barra brava del conurbano cuenta con más recursos humanos y materiales, y mucho más entrenamiento para enfrentar a la policía, que lo mapuches del sur. Todo tiene su complejidad, pero a primera vista el desafío de las comunidades mapuches no parece ser de los más complejos que enfrente un Estado. No poder resolverlo sin que muera gente revela problemas muy serios. Esos problemas pueden ser de larga data, como la falta de preparación de las fuerzas de seguridad. En ese caso, sería conveniente no darles mensajes confusos: quizás el acercamiento promovido por el ala dura del Gobierno -«meterle bala a esos delincuentes comunes»- esté contribuyendo a la trasnsformación de un problema menor en una crisis. Dos muertos en tres meses es una fuerte señal de alerta.
Pese a los prejuicios, y a la agitación propia del cambio de Gobierno, es difícil sostener que en estos dos años la situación de los derechos humanos en la Argentina se agravó desde el período previo al 2015. Hasta la muerte del mapuche conocida en las últimas horas, no habían existido asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, o paraoficiales, como parte de la represión del conflicto social. No se había producido un caso Mariano Ferreyra, una represión con muertos como la del Parque Indoamericano, patotas vinculadas al oficialismo no habían asesinado gente como ocurrió en Humahuaca en el año 2012, y las policías provinciales no habían reprimido saqueos con balas de plomo como en diciembre de 2013.
El Gobierno había quitado el respaldo a los asesinos de las barras bravas, además, y detenido a muchos de ellos. Tampoco se conocían asesinatos de miembros de las comunidades originarias, como había ocurrido en Formosa en los años previos.
Los hechos ocurridos en el día de ayer cambian esa perspectiva, porque se produjeron en el marco de un conflicto muy conocido por el Gobierno. Macri deberá tomar una decisión que será toda una definición de la identidad de su Gobierno. Algunos recomiendan «meterle bala a esos delincuentes». Otros, los menos, aconsejan una negociación, que no sería sencilla, pero tal vez evite la multiplicación de cadáveres. En el medio, hay un integrante de las fuerzas de seguridad que disparó con balas de plomo y mató a una persona. ¿Quién es? ¿Quiénes fueron? Mientras la Justicia resuelve si actuó por legítima defensa o no, ¿qué señal envía el Gobierno sobre qué cosas pueden hacer sus agentes?