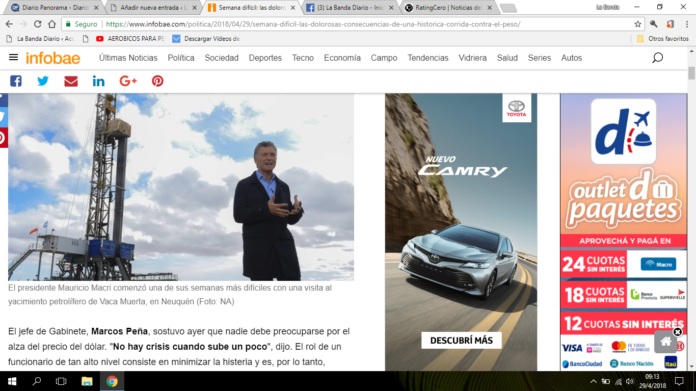El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo este sábado que nadie debe preocuparse por el alza del precio del dólar. «No hay crisis cuando sube un poco», dijo. El rol de un funcionario de tan alto nivel consiste en minimizar la histeria y es, por lo tanto, razonable su intervención. Sin embargo, más allá de cómo termine la excepcional corrida cambiara que agita en estos días a la Argentina, sus consecuencias se harán sentir en el mediano plazo. Pocas cosas serán iguales después de esta semana.Punto de inflexión, lo definió con precisión Alejandro Catterberg, el director de Poliarquía.
La corrida ya ha dejado una lista de víctimas, que permiten entender la profundidad de sus efectos.
La primera víctima es el monto de reservas del Banco Central. La sola mención del número es suficiente para provocar una crisis de angustia: en una semana, se fugaron 5000 millones de dólares. Eso no ocurrió nunca en la historia argentina. Si la corrida durara veinte semanas, apenas cuatro meses y medio, el país se quedaría sin reservas. Ningún analista serio asegura que eso vaya a ocurrir. Pero basta hacer ese cálculo para percibir que el precipicio está mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba hace apenas una semana.
La segunda víctima es la tranquilidad, que es lo que cualquiera pierde cuando percibe tamaño riesgo. Es una cuestión psicológica nada menor. En un país con la memoria marcada por múltiples crisis, basta un ventarrón para que mucha gente con dinero se pregunte cuándo sucederá la próxima. Y lo que está ocurriendo es algo más que un ventarrón. Un kirchnerista de manual lo calificaría como «un golpe de mercado», en parte disparado por la decisión de establecer un impuesto a la renta financiera. Cuando la economía está tranquila durante mucho tiempo, los comportamientos se relajan y son constructivos. Este tipo de sustos reavivan, en cambio, los reflejos más conservadores y dañinos para el cuerpo social.
Luego, hay víctimas menos evidentes pero tan relevantes como esas.
La tercera es la así llamada lucha contra la inflación. El relato oficial sostiene que este Gobierno ha logrado reducirla. Esto choca contra los números reales. En 2017, la Argentina tuvo una inflación, como mínimo, equivalente a los años habituales del cristinismo. En 2016, una mucho mayor a eso. En los primeros cuatro meses de este año, la dinámica se mantiene. Si, como dice el Gobierno, a partir de mayo el proceso se desactivara, existe la posibilidad de que en 2018 la inflación se acerque al 20 por ciento. Eso si no suben más las tarifas, si el pícaro Juan José Aranguren no deslumbra al mundo entero con otro aumento inconsulto de la nafta, o si no se mueve el dólar.
Pero el dólar empezó a moverse.
Esto hará, aun si se controla, que los precios reciban otro empujón. ¿Donde terminará así el número de inflación de 2018? «El movimiento del dólar no tendrá gran impacto sobre los precios», dijo Dujovne. Pero ¿y si tiene algo de impacto? ¿Hay espacio para eso? ¿Resistirá la opinión pública otro saltito de los precios?
La cuarta víctima es una idea que se había impuesto en el Gobierno luego del triunfo electoral de octubre del año pasado. Hasta ese momento, dos proyectos pujaban por conducir la política económica. Para ser esquemáticos, uno de ellos otorgaba prioridad al ajuste fiscal y a la lucha contra la inflación, y el segundo al crecimiento de la economía. A lo largo del 2017, tal vez por necesidades electorales, el Gobierno fue inclinándose cada vez más hacia la segunda perspectiva. Era necesario un ajuste pero no demasiado grande porque lo importante era crecer y que el déficit se licuara por el aumento del PBI. Era necesario bajar la inflación pero no demasiado rápido porque eso frenaría el crecimiento.
La victoria de ese punto de vista se corporizó en una célebre conferencia de prensa realizada el 28 de diciembre pasado, cuando el presidente del Banco Central,Federico Sturzenegger, firmó en público su rendición ante las nuevas indicaciones de la Casa Rosada: las tasas de interés serían más bajas, las metas de inflación menos ambiciosas.
Había triunfado el gradualismo: la Jefatura de Gabinete se relamía. La seguidilla de alta inflación en los primeros cuatro meses del año, más la corrida de esta semana, hizo que todo volviera sobre sus pasos. La tasa de interés volvió a subir, el crecimiento -la quinta víctima de la corrida- se vuelve a subordinar a la necesidad de controlar los precios. El Gobierno reingresa así en un proceso de búsqueda de identidad, en un mar convulsionado por movimientos que no controla.
Estas son algunas de las víctimas -las reservas, la tranquilidad, la lucha contra la inflacióñ, el gradualismo, el crecimiento- para el caso de que, en pocos días, la corrida sea finalmente controlada, como es esperable.
Si eso no ocurre, otros fantasmas aparecerán en el horizonte argentino.
Como suele suceder, en los momentos de crisis toman fuerza preguntas y dudas que se apagan ante los brillos de un buen dato económico o un triunfo electoral. La duda más importante es si el Gobierno sabe lo que hace. Si Sturzenegger no está de acuerdo con la política que le imponen, ¿es la persona que debe ejecutarla? Y si queda en su lugar pese a los desacuerdos, ¿tienen derecho a recriminarle desde la Casa Rosada que no ejecute correctamente órdenes en las que no cree?Está claro que, en ese punto, el Gobierno está en una encerrona. Prescindir del presidente del Banco Central sería un movimiento de consecuencias inciertas en este contexto. Mantenerlo genera estos roces.
Pero, por fuera de eso, basta recorrer hacia atrás el zig zag de medidas y enfoques que se aplicaron desde 2015 en cada una de las áreas, e incluso entre un área y la otra para entender que hay allí un problema de cierta magnitud. Unos luchan contra la inflación, los otros para darle precio a las petroleras. Los de más allá para que crezca la economía. Y los unos miran a los otros de reojo, como si el mayor factor de incertidumbre estuviera en el ministerio de al lado. El Gobierno camina, al mismo tiempo, hacia direcciones opuestas.
Cuando todo anda bien, parece que una mano invisible ordena a los músicos de esa orquesta: cada uno toca su melodía pero todo junto suena armónico. Cuando se pierden 5000 millones de dólares en una semana y los precios se rebelan, vuelven las dudas. ¿Cuánto de todas estas pujas agrega costo adicional al de por sí complicado proceso económico? ¿Cuánto espacio hay para jugar con fuego en momentos de corrida contra el peso?
Otro elemento que toma fuerza en la crisis es meramente político. El hombre clave del presidente se llama Marcos Peña. En un célebre discurso, Macri sostuvo que Peña y dos de sus colaboradores eran, en realidad, sus ojos. En los últimos tiempos, un sinnúmero de dirigentes relevantes disparan sobre él. La palabra clave es «ninguneo». Las personas enojadas son de origen muy distinto: Carlos Melconián, Martín Lousteau, Susana Malcorra, Emilio Monzó, Alfredo Cornejo, Nicolás Massot, Alfonso Prat Gay. El Gobierno arrancó con una selección de estrellas. Cada una de ellas se ha alejado por distintas razones. En la mayoría anida cierto resentimiento hacia el jefe de Gabinete. En los últimos tiempos, ese malestar se acrecentó porque el Gobierno ha debilitado su relación con distintos sectores políticos: los gobernadores peronistas, el radicalismo, el bloque de Lousteau, sin cuyos aportes la sesión por las tarifas nunca se hubiera realizado.
Peña ha sido uno de los artífices de los sucesivos triunfos de Cambiemos, y el interlocutor privilegiado de Macri desde hace años. Si Peña es como es, con virtudes y defectos que todo el mundo tiene, en todo caso, es Macri quien elige a su mano derecha. Pero, la victoria de octubre ha generado en el ala política del Gobierno cierta sensación de superioridad personal e intelectual que produjo un evidente aislamiento.
La Argentina es un país indómito. Tarde o temprano le enseña a sus gobernantes, que no basta con una, con dos o con diez elecciones para que pueda ser conducido: el destino se ha reído, además, de todos los que, en algún momento, creyeron haber descubierto la fórmula definitiva de la alquimia. A la vuelta de cada elección, siempre se extiende un nuevo abismo. Gobernar la Argentina es un trabajo desgastante, extenuante, que requiere un interminable esfuerzo por mantener unido lo que tiende a dispersarse. Ese desafío fastidia a cualquiera, pero descartarlo produce efectos más duros aun que esa irritación.
En el fondo de la cuestión, por fuera de asuntos menores, corridas como la de esta semana resucitan una pregunta terrible: ¿tiene arreglo este país? Quienes lo gobiernan sienten la obligación de decir que sí y de explicar que sus ideas son las que, finalmente, van a lograrlo. Pero ya han pasado tantos años de fracasos, con unas ideas, con las otras, con dictaduras y democracias, con planes keynessianos o neoliberales, con populistas, antipopulistas y combinaciones de ellos, que es difícil no formularse una y otra vez esa pregunta. ¿Tiene arreglo este país? ¿O todas las recetas están destinadas al fracaso?
En todo caso, cuando termine la tormenta, si es que termina, será hora de contar las víctimas y empezar de nuevo, con la idea de que todo, siempre, es más difícil y riesgoso de lo que parece, y que no conviene, en tiempos de supuesta fortaleza, dinamitar puentes de manera innecesaria.